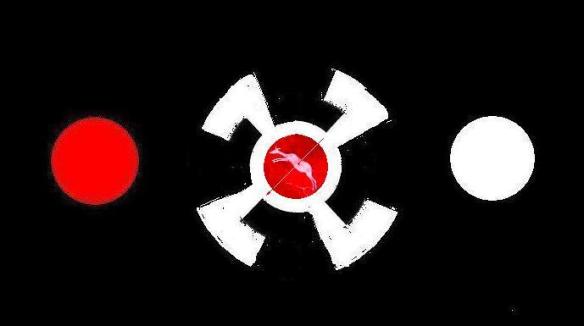Érase un hombre
en un país lejano.
Era un país brumosamente
abstruso y el tiempo
era impreciso,
ambiguo,
cambiante y uniforme en su inmensidad:
era un instante único,
tal vez ahora mismo.
Este hombre pasaba sus días soñando
despierto y sus noches
soñando que estaba despierto,
en un mundo huidizo,
sutil y poderoso al mismo tiempo.
Pero esto no significa
que no existiera.
Su luz era, sin duda,
la existencia misma
y el que viera no quiere decir
que no pensara como todos,
aunque distinto.
Porque era artista.
Él y su obra
eran una misma cosa
y ambos creaban juntos:
él, un objeto cargado de sentido;
ella, el sentido mismo.
Y así, al escribir él,
que era poeta,
dulces poemas,
recio en su diestra flameaba el estilete,
firme la tablilla soportaba el aguacero,
y de las aguas tenebrosas surgía,
radiante,
un nuevo Venus.
Y así, al leer alguien
(¿quién sabe?, tal vez
la misma Venus),
aquella tablilla salvada del naufragio,
un hombre surgía en su escritura absorto;
solitario, quizás,
pero bien cierto:
tan cierto como tú
que ahora me lees.
Sólo desde su inocencia
escribir podía,
pues lo que escribía escribía de él
y él era lo escrito.
Recio en su voluntad construía
un mundo entre estrellas,
lejanas compañeras entrañables en la noche,
sol poderoso de día,
y pues nada en su mundo había
que él no hubiera deseado,
sólo sutiles goces y elevadas sensaciones
consideraba dignos de posarse
en la blancura del papel.
Lector incesante,
seguía senda en despoblado.
¡Sólo en ti guía hallaba
en la oscuridad,
incesante Poema,
misterioso Lector!
Escritor,
era confuso y oscuro,
daban vueltas las palabras
sobre sí mismas
y de la máxima tensión
quería extraer el súbito
destello,
el resplandor de la luna
al retirarse las nubes
que ocultan toda
luz.
Era una noche serena y
el canto de los grillos
anunciaba por doquier
que era verano.
Rumorosos en la oscuridad
los chopos velaban el agua
que gorjeaba en las sombras
como el dulce nido
que el silencio teje
al corazón enamorado
de los ruiseñores;
temerosos, nuestros pasos
seguían senda en sueños.
Hay corzos en el valle:
la luna los ha desvelado
y mordisquean casi inmóviles
la hierba.
Hubo en un tiempo
un valle misterioso
y entre el titilar de las estrellas
y el susurro de la noche
acechaba,
luciérnaga,
el cazador
la presa
sagrada.
Rojo sobre ocre
y blanco sobre negro
lo dicen todo:
rojo del sol
y ocre de la tierra,
blanco de la luz
y negro de la muerte,
líneas sobre mi cara
y sobre mi cuerpo,
en la mano el venablo
de punta silícea
y del cuello el cristal de roca
y la pluma de águila
que dan vuelo al espíritu,
hijo del aire.
Gracias por tu vida,
hermoso animal:
has crecido a la luz de las primaveras
y en los atardeceres plenos del verano
levantabas maravillado la vista
de la fresca corriente
para ver del reflejo rutilante
el claro origen, estrella
la más bella,
lucero de la
tarde.
Se ha cumplido
tu tiempo en el mundo
para que al amanecer,
tras una noche de cantos,
brille en la mirada de los míos
tu cuerpo resplandeciente
de rocío,
¡vida que da vida,
sol de la mañana!
¡Silba en el aire!,
¡vuela, centella!:
¡éste es el hombre
venablo,
venado!
Al despertar
era mediodía.
Pronto empezará la fiesta,
plenitud lograda,
y al caer el sol seguirá
a la luz de las hogueras,
batiente tambor y flautas de caña,
la danza del hombre
viviente.
Érase un hombre
en un tiempo lejano,
dueño de sus soledades,
cazador de sueños,
agua turbulenta,
hijo del águila.